Desde Oxen Park hasta Ulverston había 11 kilómetros, Tim lo sabía bien. Era su recorrido diario. Se ataba las zapatillas, metía un botellín de agua en su mochilita y, lo más importante, se ajustaba los cascos y conectaba el reproductor de MP3.
En cuanto pisó la acera comenzó a correr. No tardaría mucho en salir de la aldea, en pasar de largo las casas pintorescas que separaban su hogar de la libertad, del olor del césped mojado tras la lluvia de anoche, y de la mirada indiferente de esas vacas peludas y marrones que abundaban por la zona. Nunca dejaban de sorprenderlo, acostumbrado a las vacas lecheras, gordas y frisonas, blancas y negras, de su pueblo natal. Se aseguró de medir bien el paso y la respiración; aunque el cuerpo le pedía acelerar, darlo todo, sabía que la única manera de llegar a Ulverston de una pieza era reservar fuerzas para el último tramo. Por la tarde regresaría en el autobús, después de pasar el día atendiendo a los usuarios de la biblioteca (y menos mal que en la biblioteca tenían una pequeña ducha en el baño de los empleados, por su propio bien y por el de los usuarios).
El recorrido le llevaba poco más de una hora, una hora intensa que, al principio, había hecho más llevadera gracias a una buena lista de música en el MP3. Pero ahora era diferente. Había encontrado los cascos tirados al lado de una vaca, en un camino perdido por el que se había aventurado un día en que tenía tiempo que matar y una separación amorosa que olvidar. No eran de una marca que conociera (ni siquiera había podido encontrarla por internet), pero eran los mejores auriculares que había tenido nunca.
No era por la calidad del sonido, que era excelente. Era por lo que le ofrecían. No reproducían la lista de canciones de su MP3. Al principio pensó que tenían una memoria integrada, y que reproducían una grabación muy extraña. Pero la grabación cambiaba cada vez que la escuchaba, y no tardó en darse cuenta de lo que estaba escuchando en realidad. Al principio había estado a punto de lanzarlos lejos, de alejarse de aquel instrumento sin duda poseído o maldito. Casi estuvo por buscar a la vaca que se los había regalado y estrellarlos contra su lomo. Pero el contenido era demasiado atractivo, fascinante. Aquellos cascos leían la mente de los demás.
La carretera que unía Ulverston con Oxen Park y las demás aldeas de la zona no tenía mucho tráfico, lo suficiente como para que cada cinco o diez minutos Tim recibiera un flechazo, un mensaje efímero, directo de la mente de un conductor. Después de conocer a Laia, esto era lo mejor que le había pasado nunca. Y después de que Laia lo dejara, necesitaba elementos buenos, interesantes, divertidos en su vida.
Los pensamientos al principio eran inconexos, difíciles de entender. Pero cuanto más usaba aquellos cascos, más claros se volvían, menos le costaba a Tim interpretarlos. A veces se repetían coches, y Tim reconocía patrones: la mujer del Renault rojo que le era infiel a su marido, y que visitaba un caserío cercano para acostarse con un chico veinte años menor que ella (¡un amigo de Tim, sin ir más lejos!), llena de culpabilidad y excitación; el hombre que bebía demasiado y que todas las semanas visitaba Ulverston para entrevistarse con el párroco y pedirle perdón a Dios por sus actos de borracho; la anciana que tenía pánico a quedarse ciega, pero que poco a poco perdía la vista y que desde luego no debería estar conduciendo. A veces Tim sentía la tentación de intervenir, de ayudar a estas personas, de intentar explicarles lo clara que veía él la solución a todos sus problemas. Pero no era tan clara, eso lo entendía. Y no sabría cómo explicarles que conocía el más íntimo de sus secretos.
Lo más duro fue lo del pederasta. Lo captó de pasada, muy rápido, cuando lo adelantó en su Ford azul. Un hombre feliz, exultante, porque venía de visitar a su sobrino favorito. Y no solo de visitarlo. Vio las desagradables imágenes, percibió la lujuria libre y orgullosa de aquel degenerado. Durante mucho tiempo Tim se sintió responsable. ¿Pero qué podía hacer? No conocía a aquel hombre, no sabía su nombre. Ni siquiera se había quedado con la matrícula del Ford azul. Podía investigar entre los habitantes de Oxen Park, que al fin y al cabo no era muy grande, mirar en las aldeas de los alrededores. Pero aun así no tenía forma de demostrar nada: nada más que el pensamiento de un hombre, escuchado a través de unos auriculares mágicos (o tal vez alienígenas, otra opción que Tim había considerado).
Después de aquello estuvo un tiempo sin utilizarlos. Durante un par de semanas corrió con música, y cuando esta se le hizo vacía, insostenible, en silencio. Pero el silencio era ominoso, perturbador. Cada vez que lo adelantaba un vehículo, Tim no podía dejar de preguntarse en qué pensaba el conductor.
Así que volvió a las andadas. Aceptó que no podía actuar, que era un testigo imposible de la intimidad ajena. Le sorprendió lo mucho que los demás pensaban en sexo, y en violencia. Al principio, justo después de los pensamientos inconexos y las palabras sin sentido, todo había sido un ruido fluido de preocupación, de estrés, de inseguridad. Pequeñas desazones, dolores, molestias mentales y físicas. Pero debajo de todo ello surgían, como olas imparables, los gritos de erótica y destrucción. A veces eran tan insistentes que el propio Tim se veía arrastrado, y llegaba a la biblioteca con una erección incómoda, elevada al cielo de lo hermoso y terrible.
Todo terminó el día en que lo adelantó el Mini Cooper verde de Laia. En cuanto escuchó su eros y su tanatos: el hombre maduro, fuerte y poderoso con el que fantaseaba, el mismo que la hacía gemir y berrear de formas que Tim nunca había conseguido; la desidia y rencor que le guardaba al propio Tim, el desprecio contra él asentado, ya para siempre, en su cabeza, Tim se detuvo. El corazón le bombeaba en el pecho y amenazaba con reventar allí mismo. Se agachó y dejó caer el sudor de su cuerpo acelerado sobre la hierba mojada de aquella mañana de primavera inglesa.
Echó a andar. No estaba muy lejos del camino perdido, del mismo sendero donde se había desorientado el día posterior a la ruptura. Recorrió la tierra húmeda despacio, sin prisa, como si temiera llegar a su destino.
No tardó en encontrarla. Con fuerza, con rabia, le tiró los cascos malditos a la vaca peluda. Esta ni se inmutó y, en su rostro inexpresivo de rumiante satisfecha, a Tim le pareció ver un brillo de mofa, una mirada burlona.
———————–
¿Te has quedado con ganas de más? Pincha aquí para leer más relatos de gratis, o compra mi libro.
Imagen por cortesía de James Barker / FreeDigitalPhotos.net
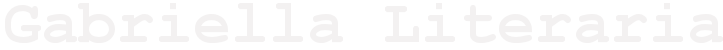

Vaya, yo quiero unos cascos como los de Tim para correr por las mañanas, mucho mejor que engancharme al mp4, dónde va a parar. Que sí es verdad que probablemente me acabaría pasando lo que a él, eso de escuchar cosas no muy gratas (o directamente dolorosas cuando nos atañen directamente).
Pero es que poder leer el pensamiento de otros siempre ha sido mi deseo secreto… Es que no es solo morbo, sino que como escritora, ¡cuántas ideas se podrían sacar del subconsciente de otros! Seguro que algunas superarían la ficción…
Pues nada, decidido, como (casualmente) en unos meses estaré muy cerca de Oxen Park, rebuscaré entre las vacas o preguntaré por Tim en el pueblo…
Si te dicen que no conocen a nadie con ese nombre, ya sabes que mienten.