 Nos reencontramos en el centro de ciclistas que hacía esquina en la avenida Michigan.Yo no iba a alquilar bici, sino a ver a Lucy, mi prometida, que trabajaba en el bar vendiendo zumos, sándwiches vegetales y otras migas de vida sana, sustento de personas que iban en dos ruedas a trabajar. Lo mismo de todos los miércoles de todas las semanas, desde hacía cuatro años. Pero ese miércoles vi a Clea, mi antigua compañera de banca del instituto.
Nos reencontramos en el centro de ciclistas que hacía esquina en la avenida Michigan.Yo no iba a alquilar bici, sino a ver a Lucy, mi prometida, que trabajaba en el bar vendiendo zumos, sándwiches vegetales y otras migas de vida sana, sustento de personas que iban en dos ruedas a trabajar. Lo mismo de todos los miércoles de todas las semanas, desde hacía cuatro años. Pero ese miércoles vi a Clea, mi antigua compañera de banca del instituto.
Tardé un poco en reconocerla, el tiempo no la había tratado con afecto. Estaba muy delgada, reseca, la piel estropeada por el sol. Llevaba el pelo decolorado, teñido de un rubio que hacía daño a la vista, con raíces oscuras ya largas, de un par de centímetros. La carne, fibrosa y pegada al hueso, larga y dura, difería mucho de los contornos suaves que recordaba de las clases de Matemáticas con el sr. Winston, cuando nos reíamos de sus gazapos en la pizarra y nuestros muslos se rozaban casi sin querer. Recordaba muy bien aquella blandura, la suavidad de su vello rubio contra mi piel. Ahora no quedaba vello por ninguna parte. Casi ni tenía cejas, solo dos líneas mal dibujadas que se movían con su frente.
Su sonrisa también había cambiado. Ahora era cerrada, los dientes tan apretados como su carne. Tardé unos segundos en saber quién me hablaba; fue ella la que se acercó a mí, quien con un leve chillido agudo y emocionado me comunicó que aquella mujer había sido, en otros tiempos muy distintos, alguien a quien yo había conocido. Sus manos, largas y nerviosas, gesticulaban mientras me hablaba. Creo que fue así como la reconocí, por las manos. Las manos que me habían hecho una paja en el servicio de chicos hacía quince años, en silencio y con eficiencia rápida. Me había maravillado no tener siquiera que pedírselo, que bajara los dedos hacia la bragueta y la abriera con soltura. Tras quince años de relaciones más o menos estables, entendía que aquella masturbación veloz y práctica no había sido más que una maniobra cumplidora, sin mayor deseo ni interés. A pesar de ser compañeros de banca, yo no era más que uno de la lista, otro peón en los diminutos juegos de poder que se enredaban entre los cerebros bronceados de sus amigas. Pero eso no quitaba que aquel fuera uno de los momentos más interesantes de mi despertar sexual, un grito de fervorosa aclamación de la pubertad. Miraba ahora a Clea con lástima. «Es que he estado enferma», me dijo, como si se disculpara por no estar a la altura de mis recuerdos.
No sé por qué tuve la sospecha. Clea podía ser víctima de la suerte o de sus propias malas decisiones. No tenía por qué ser por las razones de siempre. Cuando la dejé, con la promesa de llamar y una despedida triste en sus ojos, fui a llevarle el almuerzo a Lucy. Aunque trabajaba en un puesto de comida, seguía empeñada en comer de lo que yo le cocinaba en casa. A otra persona tal vez le parecería abusivo, pero a mí me resultaba halagador; nadie antes se había tomado tan en serio mi comida. Para ser sincero, nadie antes se había tomado tan en serio mi persona.
—He visto a Clea. ¿Recuerdas a Clea? —Lucy asintió—. No tenía muy buen aspecto. Dice que ha estado enferma.
Lucy dejó de pasarle un trapo a la barra y me miró, seria.
—Estoy segura de que se lo merece.
Me marché, sin despedirme. Tenía que llegar al apartamento lo antes posible. No era la primera vez. Ese camino en metro de regreso se me hizo interminable; cada parada era una meta a superar para llegar a mi destino, un obstáculo sobre el que saltar para satisfacer mi curiosidad malsana. No tenía por qué hacerlo, no tenía por qué abrir su armario y revolver en sus cajones. No tenía que buscar ese doble fondo en su joyero grande, aquel que había abierto ya tres veces. Dicen que a la tercera va la vencida, pero tal vez esta cuarta sería la que me haría cambiar de opinión, la que me obligaría a abandonar a Lucy para siempre. Sabía lo que encontraría, y aun así no pude evitar que me recorriera un escalofrío cuando saqué el pequeño muñeco de tela, con sus diminutos mechones de cabello humano primorosamente cosidos a su cabeza, con esos tres alfileres que atravesaban de parte a parte su exterior de saco, relleno de algodón. De las punzadas de los alfileres asomaban pequeños hilos rojos, atados con delicadeza como si fuera regueros exquisitos de sangre. No tuve valor siquiera de retirarlos, ¿qué valor tendría entonces para dejarla, para dejar aquel piso y emprender una vida a solas? Para emprender una vida sin mi prometida, sin un muñeco que se parecía, con sus diminutas y exactas vestimentas, sospechosamente a Clea.
———————–
¿Te has quedado con ganas de más? Pincha aquí para leer más relatos de gratis, o compra mi libro.
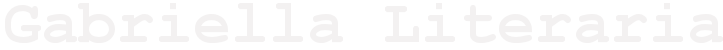
Menuda ricura la Lucy eh? Me ha gustado mucho este relato. Biquiños!
Una novia ideal 😛
Maravilloso. No esperaba el final. Todos querríamos a Lucy jejeje. ¡Enhorabuena!
Muchas gracias, Pilar 🙂