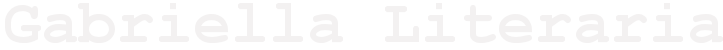Marcos abrió los ojos y vio blanco, luz artificial. Tardó unos segundo en distinguir siluetas, formas. Todo aquí estaba tenue, diluido. Bienvenido al mundo real.
Cuando salió a la calle pisó inseguro. «¿De qué estoy hecho?», se preguntó, mientras se examinaba las manos. Hacía tan solo una media hora habían sido manos verdes de mujer, con las que había masturbado a un hombre morsa en las colinas del Desencanto, en el país florido de Oom. Antes habían sido filamentos negros, relucientes, con los que había cabalgado a un escorpión gigante, que lo había llevado de paseo bajo un mar rojo de plasma. Había sido como vadear entre sangre viscosa. No sabía cuánto tiempo había transcurrido en esa habitación, atado a las máquinas y a los sueños. Cada vez la visitaba con mayor frecuencia. Antes iba con Danya, pero ahora ella iba al centro de la calle Viriato. Decía que allí, por el mismo precio, había lujosos sofás de terciopelo y servían champán. Como si eso importase.
«¿De qué estoy hecho?», se preguntó de nuevo. Una vez se había hecho un corte superficial, para comprobarlo. Era peligroso salir de las máquinas en ese estado. ¿Y si un día se despertaba pensando que realmente podía volar?
Danya no podía competir con las mujeres de los sueños, ni con aquel delfín que lo visitaba en ocasiones, sus brillantes escamas de dragón llenas de amor y júbilo. Danya ni siquiera compraba ya nada para comer. Comía en sueños, y luego tragaba un par de pastillas sustitutivas. Ahora estaba muy delgada, casi piel y hueso, y le resultaba repugnante. Hacía tiempo que no dormían en la misma cama y él lo agradecía; agradecía no sentir sus afilados codos, rodillas y caderas contra su cuerpo incómodo. Cada vez costaba más dormir y no era de extrañar. ¿Quién querría dormir en su propio cuarto si podía acudir a las máquinas y llenar el sueño de mundos alados, de prados acuosos y ballenas de relojería?
Ya no trabajaba. Nunca lo había hecho por dinero, sino por autoestima, por dignidad. La herencia había cubierto todas sus necesidades, Danya incluida. Ahora no podía trabajar. Cuando escribía líneas de código, estas se desplazaban, se caían por el borde de la pantalla. Comandos suicidas. Caracteres nihilistas. Habían desaparecido de sus dedos y de su mente. ¿Cómo podía uno crear con un teclado cuando la mente se deslizaba por el aire en sueños, cuando planeaba entre nubes de sabores y astros de purpurina? La consola era una puerta cerrada más entre todas las puertas y pasillos que lo separaban de lo onírico y de su imaginación pura, sin adulterar. Incluso una mala pesadilla era diez veces mejor que el mejor de sus programas, por mucho que sus clientes le prometiesen fama, poder y gloria por cada proyecto acabado. «No hay nada», se decía, «no hay fama ni poder ni gloria sin el delfín de escamas de dragón y el escorpión submarino. No sé de qué estoy hecho aquí, en esta simulación, en esta realidad virtual en la que me encierro. Si me conectara para siempre, nadie me echaría en falta. El mundo a mi alrededor podría caer, deshacerse en la nada. Nada cambiaría».
Pero en aquella habitación había límites, controles impuestos por el gobierno y por Sanidad. No más de 24 horas, y luego un mínimo de tres días de descanso. Y apareció de imprevisto Danya, con su cara macilenta y lágrimas en los ojos y dijo que ya estaba bien, que tenían que dejarlo. Que no se habían visto en dos meses. Que quería recuperar su vida en común, volver a sentir el asombro y la euforia de sus primeros días juntos, de un mundo vacío que ellos pudiesen llenar. Y Marcos se dejó llevar, tal vez por pena y desesperación, en uno de esos tres días prohibidos, e hicieron el amor y antes de parpadear siquiera Danya estaba embarazada. Danya, que siempre había tomado medidas. Danya, que no creía en la familia. Danya, ahora de tres meses y con una orgullosa mirada de madre por llegar.
Marcos hizo todo lo posible, eso tendréis que admitirlo. Se apuntó a grupos de desintoxicación, acudió a programas rehabilitadores. Él no era el único adicto, bien lo sabía, aunque pocas personas sufrían de una dependencia como la suya. Dormían los sueños, vivían lo onírico, se asustaban con alguna pesadilla y no volvían. Seguían regresando al exterior. Marcos lo intentó, os aseguro que lo intentó. Cada día, poco a poco, con la vista puesta en el hijo por llegar y los años por vivir.
Y ayer mismo nos enteramos de que se había tomado un paquete entero de pastillas y se había marchado a dormir para siempre. Estábamos todos muy tristes, porque, aunque no conocíamos a Marcos personalmente, siempre nos entristece que alguien pierda, que se rinda, porque nos recuerda que nosotros estamos muy cerca de perder, de rendirnos.
Lo malo de los sueños inducidos es que vienen de alguna parte. Están las máquinas, claro, pero solo recogen y exaltan lo que uno ya tiene en la cabeza. Y cuando uno regresa al sueño natural, a dormir de forma orgánica, el origen sigue allí. Las imágenes siguen allí. Uno puede dejar las máquinas, pero no deja de soñar.
Suponemos que Marcos murió con esa gran sonrisa en los labios que aparecía en las fotos en todos los medios, esa gran sonrisa de satisfacción. La muerte como sueño eterno. Suponemos que se acercó el delfín, con relucientes escamas de dragón y le dijo «ahora sí. Ahora sí que te tengo para siempre». Una historia de amor, tenga la forma que tenga, sigue siendo una historia de amor.
———————–