Cuando su madre volvió, Violeta supo que estaba condenada.
Salió a la noche verde: tan verde como decían que fue la noche en que comenzó el final del mundo. Aquí en la balconada ese mundo era hermoso en su destrucción. Los espantos en llamas parecían llamarla a lo lejos, y las nubes bailaban y se deshilachaban con la brisa de azufre. Miró abajo, a un poblado que ya no existía: ruinas de casas abandonadas y esqueletos ennegrecidos. Sobre todo, la isla seguía su camino lento, suspendido en el aire. Violeta se tumbó y puso el oído en suelo, en las losetas de arcilla que cubrían la tierra de isla y musgo. Se oía el rumor lejano, la queja en compás que su madre llamaba el latido de su hogar.
Examinó, una vez más, sus opciones: tenía catorce años y sabía que su madre había engañado, manipulado, chantajeado y persuadido todo lo posible para que pudiera llegar a esa edad sin vender. Por desgracia, eso tenía una consecuencia imprevista: el valor de una virgen de catorce años era elevado. Ya el año pasado había oído voces de subasta y sabía que entre sus pretendientes estaba el mismísimo barón Europa. Violeta se estremeció: el barón solo poseía a mujeres muertas.
Se asomó al interior y vio a su madre, sentada en el sofá de patas largas de bronce, vio su rostro resignado. No había nada que hacer. Solo podía prestarse a la subasta o entregarse como empleada de Boriss, el señor de la isla viva. Pensó en algunos de los clientes habituales de su madre, aquellos que decía que «no estaban tan mal» y contuvo una mueca de asco. El propio Boriss hacía que se encogiera de horror. Treinta años atrás había secuestrado a un capitán de isla. Ahora el gran peñasco de piedra y verde vagaba por donde Boriss decidía, por donde ordenaba al capitán maltrecho. Este obedecía, amarrado por una argolla en el cuello al frente de la isla, hombre esquelético e infeliz al que piedra y verde mantenían con vida.
«¿Podría escapar?», se preguntó Violeta por enésima vez. Salió a la balaustrada y se asomó de nuevo: la altura solo serviría para un suicidio rápido y eficaz. Otra opción gloriosa a tener en cuenta. ¿Pero qué más? ¿Podría aprovechar para huir cuando el islote bajara a recoger provisiones? Tal vez, pero solo si esto ocurría en un bastión: lanzarse tierra a través sin conocer la zona sería otro tipo de suicidio: también rápido, pero, probablemente, mucho más desagradable. Hundió la cabeza entre las manos; todo parecía perdido.
Y lo escuchó. Era tenue, suave y extraño. Parecía el llanto de un bebé. Era el lloro innegable de una cría de algún tipo. Provenía de allí mismo, debía de estar muy cerca de la balconada, tal vez justo debajo. Se agarró con fuerza al mirador y se puso de puntillas, dobló el cuerpo todo lo que pudo sobre el barrote superior y miró hacia abajo.
Allí estaba: Violeta contuvo el aliento, sorprendida. Era una bola de pelo, de la que sobresalían dos alas membranosas. Y lloraba, lloraba de hambre, dolor y miedo. De eso estaba segura.
Resopló, contrariada. Seguro que era venenosa o agresiva o que devoraría su mano en cuanto la acercara. Miró el paisaje que se abría hacia ella, a la distancia ineludible que con un solo traspiés la conduciría hasta la muerte. Pero ¿qué tenía que perder?
Con mucho cuidado, sintiendo el corazón como si se le fuera a escapar por las orejas, trepó la reja y se dejó caer al pequeño filo de piedra que quedaba justo debajo del balcón. Un golpe de viento casi la hizo perder el equilibrio, pero se agarró como pudo a la cara rocosa del edificio. Se movió centímetro a centímetro, cada vez más cerca de la criatura. Cuando estuvo a apenas medio metro, esta la vio y detuvo su llanto. La bola de pelo se desenredó y se mostró para mirarla. Extendió un ala y Violeta vio que otra se quedaba encogida, guardada. Debía de estar herida.
Dejó escapar un sonido de admiración. La criatura era una bestia, de eso no había duda. Era mejor huir ahora. Pero sabía que no lo haría. Sabía que se la llevaría. En un paso largo y medido, llegó hasta ella. En un esfuerzo supremo, luchando contra las corrientes maléficas del aire, empeñadas en reclamarla, consiguió agacharse y agarrar al monstruo alado. Temió que la atacara, que se revolviera, pero parecía comprender que aquella humana estúpida era su única oportunidad de sobrevivir, y permaneció quieta y callada. Miraba con sus grandes ojos de sorpresa; esos cuatro grandes ojos de sorpresa.
Con la criatura bajo el brazo, Violeta realizó el camino de regreso. Miró hacia arriba y rezó al único dios que conocía: el leviatán gigante que veía a lo lejos, aquella mole oscura que todo lo vigilaba. Cuando llegó, por fin, a la altura del balcón, se agarró a los barrotes y soltó dentro a su protegido. Todo su cuerpo se quejaba cuando consiguió trepar de nuevo y regresar a la seguridad de su terraza.
—¿Violeta?
Escuchó a su madre dentro. Veloz, agarró la manta que había dejado tirada sobre la silla donde cosía y tapó con ella a la bestia. Cogió su labor y la desenvolvió deprisa. Fingió que trabajaba en ella.
—¿Cuántas veces te he dicho que no te sientes en el suelo? —gimió su madre, exasperada—. Te vas a manchar las mallas nuevas.
Violeta no dijo nada. Con disimulo, le dio la vuelta al bastidor, que había agarrado del revés. Esperó, con todas sus ansias, que la criatura siguiera en silencio.
—Tenemos que hablar —le dijo su madre, con gesto dolorido—. Ya no puedo convencerlo, Violeta, ya no. Lo siento mucho, cariño —le dijo—. Las chicas te ayudarán, no será tan malo, ya lo verás.
Violeta miró a su madre a los ojos y supo que mentía.
—Mamá —le dijo, con voz trémula—, si sabías lo que pasaría, ¿por qué decidiste tenerme?
Su madre le dirigió una mueca, también dolorida.
—¿Cómo no iba a hacerlo? Tu padre… yo… lo siento. Te lo dije, esto te lo he contado. Él quería un niño, estaba loco por tener uno. Pensé que nos iríamos juntos. Ibas a ser mi billete de salida.
Violeta asintió. Lo entendía. Sabía que su madre había hecho todo lo posible por darle una infancia feliz, inocente. Que por lo menos tuviera eso. Había hecho mucho más que la mayoría de las madres de por allí.
—Ya hablaremos mañana, mamá —le dijo—. Elegiremos el mejor de los males. Que duermas bien.
Su madre desapareció en un revuelo de faldas y joyas. Su taconeo, siempre tan firme, hoy sonaba demasiado rápido y ligero, como si temiera pisar la isla.
Violeta desenvolvió el bulto entre la manta y examinó a su nuevo hallazgo.
Era un peluche de pesadilla. El tronco era pardo y las extremidades terminaban en garras ya afiladas y largas. Las alas eran de murciélago, grandes y translúcidas; la herida no parecía grave. Pero lo monstruoso estaba en las cabezas. Eran dos, que compartían un solo cuerpo: una era de orejas suaves y hocico peludo, como las cabezas de los leones-pantera que había visto al volar sobre Malparaíso. La segunda era de algún tipo de ciervo: ya nacían pequeños cuernos cortos en su frente. Violeta fue a tocarlos y retiró la mano enseguida. Cortaban como cuchillas.
La criatura la observó y gimió. Los ojos de león eran amarillos, los de ciervo eran rojos.
Extrajo de su bolsillo uno de los dulces que solía llevar encima, una mezcla dura y acaramelada que traían amigos de su madre cuando regresaban de Misericordia. Se la ofreció al monstruo diminuto y este la aceptó, relamiéndose con gusto.
Recordó algo más. Algo que le había contado uno de los clientes de la isla; una historia de animales del pasado que solo existían en la cabeza de los hombres.
—Te llamaré Quimera —le dijo a la criatura. Le acarició el lomo y la bestia soltó un ronroneo inesperado de placer. Examinó el ala de nuevo. No, no parecía demasiado grave.
»Quién sabe. Tal vez seas tú mi billete de salida.
Este es un relato del universo de Crónicas del fin. También puedes leer más relatos míos (que no tienen nada que ver con Crónicas) en Lectores aéreos.
Aviso: Este relato es solo mío, así que cualquier error o desastre es solo culpa mía y nada tiene que ver con las sabias contribuciones de mi coautor habitual en este universo, José Antonio Cotrina. El formato mejorable (falta de sangrado adecuado, etc.), responde a las limitaciones de la plantilla de este blog.
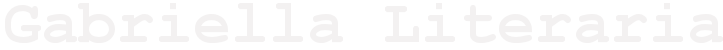

Me gusta la chispa de esperanza que deja este final. Por muy horroroso que sea el Apocalipsis y el presente de Violeta, es bonito leer que todavía hay hueco para no rendirse.
Conociendo el mundo de Crónicas, no sé si hay mucho espacio para la esperanza. Pero yo creo que veremos más sobre este personaje y esa nueva… ¿mascota? 😛
Soy una optimista cabezota y siempre quiero creer en esperanza. Aunque sea poquita y tenga dos cabezas, ¡que más vale eso que nada!
Todavía estoy dudando si colocarle otra cabeza en la cola de serpiente 😛
Oye, pues si es redondita quedaría adorabilisamenteestupenda 😀
Genial relato, Gabriella. Una atmósfera opresiva muy bien conseguida y esa criatura… Me ha encantado. El final abierto ha dejado revoloteando varias opciones en mi cabeza.
Gracias por compartir.
¡Gracias, Andoni! A mí de entrada se me ocurren dos muy claras 😉
Qué boniiiiito T_T Ojalá consiga escaparse a lomos de la criatura cuando crezca. Y si no, será la prostituta mejor protegida de la historia.
(Porfavornotecarguesalaquimera)
Que no le pase nada a Winston, que no me cargue a la quimera… qué exigentes que sois los lectores de Crónicas, ¿eh? 😛
Ha sido un buen relato, bastante bueno. Me agradan las perspectivas y posibilidades de este personaje. ¿Una Daenerys versión postapocalíptica, con quimera por mascota, menos reina y más sobreviviente, errando por un mundo caótico? Me encanta. Las posibilidades son extraordinarias. Lo cual me recuerda que debo leerme El cielo roto, que lo tengo desde hace rato y no me he puesto a ello (leí el prólogo, me gustó, pero no continué).
¡Muchas gracias, Fabrizzio! Violeta es bastante más egoísta que Daenerys, pero creo que en este mundo tampoco hay mucho remedio. Habrá más aventuras de nuestra florecilla con mascota 😉
¡Muy chulo! Me ha encantado meterme de nuevo, aunque sea por un par de minutos, en las crónicas del fin 🙂
¡Muchas gracias! A mediados de junio ya estará Testamento en la calle ^_^
Me ha encantado el relato, Gabriella. Tu forma de escribir siempre tiene algo de especial (y lo digo en base a los otros relatos de tu autoría que he leído). Tienes una capacidad increíble para sumergirnos en un mundo de fantasía completamente diferente al nuestro. Y conectar emocionalmente, a través de la niña, de la pequeña criatura, de la madre… en algo tan breve condensas tres personajes y los podemos entender a la perfección. Ya he comprado la segunda parte de Crónicas del fin (la primera me la descargué cuando era gratis y ahora no me deja comprarla). Este verano planeo leerme las dos. ¡Sigue escribiendo! <3
Mil gracias, Marta. Me ha costado volver al formato corto después de tantos meses escribiendo novela o relatos de 5000+ palabras 😀
Gracias también por comprarte El dios en las alturas. La tercera parte, Testamento, saldrá en menos de un mes ^_^
Me acerco por primera vez, con ese respeto que me hace andar de puntillas y casi no querer dejar mis huellas, en tu universo de ficción. Llego a él a partir de tus estupendos artículos, pero es esto lo que le da sentido a todo lo demás. Espero seguir aventurándome en ese mundo hostil que rodea a Violeta y del que estoy segura va a salir transformada ¡Sigue escribiendo, por favor! 😍
Muchísimas gracias por tus palabras. Me alegro mucho de que lo hayas disfrutado ^_^
Si no me he leído aún el segundo tomo de Crónicas del fin, ¿puedo leer este relato sin miedo?
Sí, sin problema 🙂
Pues a mí me ha recordado mucho a Mérida de Brave, la cual me recuerda a mí por su pelo y además yo también me llamo Violeta… Debo de ser un poco egocéntrica.
Muy genial todo lo que escribes, incluso la ficción, y eso que normalmente me cuesta amarla.
Me ha gustado, como no, pero… ¡que corto! Aunque ahora que lo pienso, cada vez que leo algo de este mundo acabo con el mismo sentimiento. A ver que pasa con Violeta en el futuro.
Mientras, seguiré aquí esperando por el 3º volumen para arrojaros mi dinero rápidamente 😉
iMe ha encantado! Y me ha gustado muchisimo Violeta, no se… Me gustan mucho los personajes femeninos que cumplen con el prototipo de chicas supervivientes, un poco «en apuros» ,pero que van aprendiendo a hacerle frente a las adversidades, y no se porque Violeta me ha transmitido eso, o alomejor me equivoco. ¿Tienes crónicas del fin en formato físico? Y si, soy un poco antigua: Entre mi predilección por las doncellas en apuros que se convierten en buenas supervivientes y mi obsesión friki por los libros en papel parezco de otra época xD
¡Muchas gracias, Mimi! Todavía no tenemos ninguna entrega de Crónicas disponible en papel, pero nuestra esperanza es sacar al final un compendio en formato físico si las ventas electrónicas acompañan.
[…] Llévame contigo […]
[…] intenta matarte. Quiero que tengas una historia de amor imposible o un pasado inconfesable, que críes a una quimera. Quiero que te busques un paraguas resistente: aquí, cuando llueve, llueven criaturas comecarne. […]
Es la segunda vez que me leo este cuento y me ha dejado igual de impactado que antes. Tienes una prosa muy interesante.
Muchísimas gracias, Antonio. Comentarios así animan mucho a seguir trabajando 🙂
¡Qué capacidad de convertir el apocalipsis en belleza! La historia que se cuenta, la que se adivina y la que nace de un encuentro tan pintoresco. Un mundo sin esperanza en el que, sin embargo, llegamos a creer que todo puede pasar. Y, como siempre, se abren más y más preguntas y se impone la necesidad de saber más sobre Violeta y su mascota. ¿Quizá esta historia nos ayude a comprender que los malos no siempre han sido malos y que todos nos pasaríamos al otro lado en determinadas circunstancias?
Habéis creado un mundo condenadamente maravilloso (o maravillosamente condenado 😉 ) que espero seguir descubriendo y disfrutando.
¡Muchas gracias, Raquel! No sé si has visto que Violeta hace un cameo en Réquiem, la última parte de Crónicas del fin ^_^